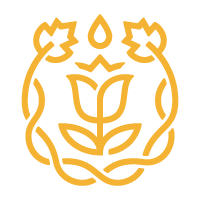La emoción del vino

Por Alma Delia Murillo
Cuando el poeta Miguel Hernández dice Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón señala de forma bellísima y aguda el punto de intersección entre el vino y la literatura: existen para emocionarnos.
Sentarse a leer un buen libro y acompañarlo de una copa de buen vino sería una justa definición de paraíso, paradójicamente un paraíso pecaminoso al que, al menos yo, no me resisto nunca. Podemos anticipar la emoción que causa abrir un libro nuevo o retomar la página donde nos quedamos porque cada libro escrito en solitario hace una comunión perfecta con quien navega sus páginas también en solitario, con toda concentración y en un diálogo silencioso, hay una ineludible carga emocional en ese intercambio. Y quién podrá negar que cuando las emociones se nos atragantan no hay mejor forma de pasarlas y dejar que se asienten en el alma y el cuerpo que con una copa de vino.
En la historia de la literatura el vino figura de una y otra forma, de los amores más dulces que el vino derramado en el Cantar de los Cantares cuyo cachondo y bíblico erotismo marida perfecto con una copa bien servida a los designios azarosos que envenenan en la obra de Shakespeare, hasta llegar al bálsamo de Fierabrás que don Alonso Quijano bebe para sanar las palizas que recibe en sus furibundas peleas y aventuras; pero el vino en sí mismo es también una historia, una narración líquida que nos habla de tierras de origen, familias vinicultoras, uvas, añadas y cosechas. No hace falta ser un experto sommelier para emocionarse viendo el color que centellea al caer en la copa, percibiendo los aromas que se desperezan luego de años de sueño, dando ese primer trago que se siente como un empujoncito que nos da la vida para seguir adelante, para arribar a la alegría.
Ahí hay literatura, en esos corchos que coleccionamos caben incontables relatos, reuniones, amores, rupturas, duelos y celebraciones. En esas botellas vacías que a veces convertimos en floreros o candeleros improvisados, está la vida misma. Y eso también es narrativa, una narrativa cercana al realismo mágico.
Si en esa ficción se rompen las reglas de lo cotidiano y cualquier suceso extraordinario es visto y relatado con naturalidad, el vino bien podría ser uno de sus formatos de expresión. Abriendo una novela de Elena Garro o de Juan Rulfo todo lo irreal resulta perfectamente posible, abriendo una botella de buen vino mexicano sucede lo mismo: hay permiso para contar lo mágico; con orden y concierto, bien puede ser que las piedras y los colores de México hablen, que los días de la semana se conviertan en mujeres voluptuosas o que nuestros fantasmas vengan a acompañarnos durante la cena, que los perros ladren en mensaje cifrado sólo para nosotros y que el tiempo salte cuatro siglos atrás para permitir que dos amantes puedan reencontrarse con las ropas manchadas de color tinto, como el de la botella de vino que pusimos a la mesa.
Los vinos de Monte Xanic tienen esa carga emocional que sólo se siente en lo que se hace con amor y dedicación. Se percibe la buena factura, la contundente calidad con que han ganado premios internacionales, sí; pero se siente, sobre todo, una pasión que reverbera y que nos emociona, que nos recuerda que con un poquito de magia, todo es posible.